
Me reconozco europeísta. Quizá porque conservo entre mis recuerdos de infancia aquellas imágenes y aquella ilusión política de la firma del Acta de Adhesión de España a la CEE, allá por 1.985, en medio de la efervescencia de la nueva democracia. La pertenencia a “ese club” de países europeos suponía el respaldo a una España que despertaba del letargo del franquismo, la bienvenida a la modernidad. Una Europa liderada por personajes como Delors, Kohl, Mitterrand o Felipe González. Políticos que confiaban y creían en la idea de Unión Europea. Aquélla solución integradora que podía mejorar la vida de sus habitantes, consolidar la paz conseguida tras las dos guerras mundiales y ofrecer un camino hacia la convergencia de los diferentes territorios. En resumen, alcanzar la prosperidad en todo el territorio europeo y la consecución del Estado del bienestar.
Quizá porque creo en un concepto histórico y cultural común. Aquel que refuerza los puntos comunes y valora las diferencias y las señas de identidad individuales, labradas a lo largo de siglos de convulsa historia.
Lejanos ya los tiempos de Schuman y Monnet y la prevalencia del carbón y el acero en nuestras economías, durante la última década se han sucedido una serie de acontecimientos que pueden hacer perder la fe en ese proyecto europeísta. Al menos, tal y como se concibe por los actuales dirigentes europeos. No solo la existencia de países como Dinamarca, Reino Unido o Irlanda que pertenecen a la Unión pero cuentan con “exenciones” en la aplicación de determinadas normas comunitarias, sino la respuesta a la crisis económica que empezó en 2007 muestra una Europa a dos velocidades, con países de primera y países de segunda.
Esa reacción a una burbuja económica alimentada y aprovechada por multitud de países que preferían mirar a otro lado, junto con otras decisiones “políticas” que nada tenían que ver con los criterios económicos establecidos para la entrada en la Unión Económica y Monetaria, fueron algunas de las causas de la falta de control de los parámetros económicos que debían asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema monetario. Sin embargo, tras el comienzo de la crisis, nos olvidamos de esta responsabilidad y emprendimos una política de castigo y sometimiento de aquellos hijos descarriados que no habían estado a la altura. Países de primera y países de segunda. ¿Acaso planteamos una solución co-responsable para el problema creado por la dejadez de todos los estamentos de la Unión Europea? ¿Acaso planteamos algún mecanismo de sanción para los gobernantes que evitara pagar las sanciones a los ciudadanos? La respuesta es no.
Pues bien, la avergonzante respuesta a la crisis de los refugiados no es más que una repetición de esta concepción entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De la dejadez absoluta y de mirar de nuevo hacia otro lado. ¿Y qué hacemos cuándo los tenemos llamando a las puertas de nuestros países? De nuevo, castigar a las víctimas, olvidando la inactividad de nuestra diplomacia. Resaltando únicamente los atentados y ataques de facciones islamistas cuando nos tocan de cerca. Olvidando los años de guerra y miseria. Olvidando que esos que quieren llegar a la soñada Unión Europea no son más que personas, con historias, pasado, familias.
Ciertamente, a veces pienso que deberíamos cambiar el nombre por Des-Unión Europea, vista la incapacidad para seguir los preceptos europeístas de integración que idearon los padres de este proyecto. Vivan el individualismo y los intereses particulares.
Noelia Hernández
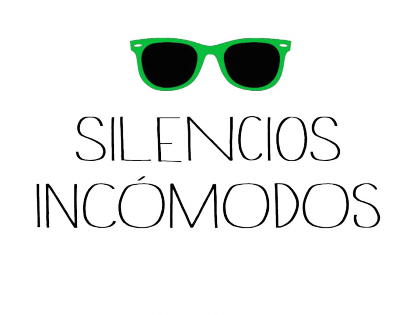
Los comentarios están cerrados.